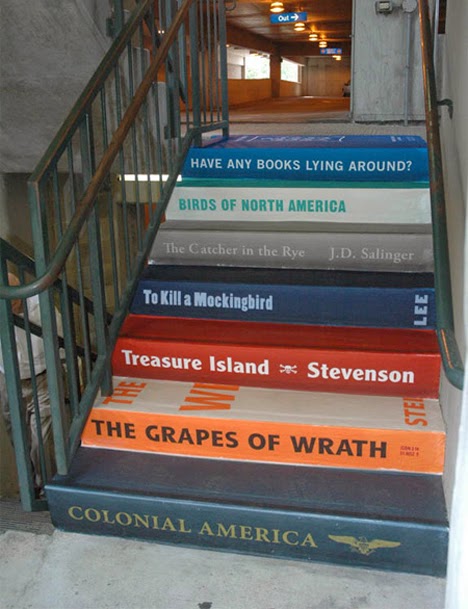El observador de caracoles, Patricia Highsmith
Cuando el señor Peter Knoppert comenzó a aficionarse a la observación de los caracoles, no imaginaba que los pocos ejemplares con que empezó se convertirían tan pronto en centenares. Apenas dos meses después de que los primeros caracoles fueron llevados al estudio de Knoppert, una treintena de tanques y peceras de vidrio, todos llenos de caracoles, cubrían los muros, descansaban en la mesa escritorio y los alféizares, y hasta comenzaban a extenderse por el suelo. La señora Knoppert desaprobaba todo esto enérgicamente y se negaba a entrar en el estudio. Afirmaba que olía mal, y además una vez pisó accidentalmente un caracol, lo que le causó una sensación horrible que nunca olvidaría. Pero cuanto más sus amigos y su esposa deploraban ese pasatiempo poco habitual y vagamente repulsivo, tanto mas gozo parecía encontrar en él el señor Knoppert.
—Antes nunca me interesó la naturaleza —repetía a menudo el señor Knoppert, quien era socio de una firma de agentes de bolsa y había consagrado toda su vida a la ciencia de las finanzas. Y agregaba—: Pero los caracoles me han abierto los ojos a la belleza del mundo animal.
Si sus amigos comentaban que los caracoles no eran propiamente animales y que su entorno viscoso no podía considerarse un buen ejemplo de la hermosura de la naturaleza, el señor Knoppert les contestaba, con una sonrisa de superioridad, que no sabían sobre los caracoles todo lo que él conocía.
Era cierto. El señor Knoppert había sido testigo de una exhibición que no se describía, o en todo caso no apropiadamente, en ninguna enciclopedia o libro de zoología de cuantos había consultado. El señor Knoppert había entrado una tarde en la codina a buscar un bocado antes de cenar, y casualmente se fijó en que un par de caracoles, en el recipiente de porcelana sobre la escurridera, se comportaban de modo muy extraño. Irguiéndose más o menos sobre sus colas, oscilaban uno frente a otro, exactamente como un par de serpientes hipnotizadas por un flautista. Un momento después, sus rostros se juntaron en un beso de voluptuosa intensidad. El señor Knoppert se acercó y los examinó desde todos los ángulos. Algo mas sucedía: una protuberancia, algo parecido a una oreja, estaba apareciendo en el lado derecho de la cabeza de ambos caracoles. Su instinto le dijo que estaba observando algún tipo de actividad sexual.
Entro la cocinera y le dijo algo, pero el señor Knoppert la hizo callar con un impaciente gesto de la mano. No podía apartar la vista de las encantadas criaturas del recipiente.
Cuando las protuberancias estaban precisamente borde a borde, un filamento blancuzco surgió de una oreja, como otro diminuto tentáculo y trazo un arco hasta la oreja del otro caracol. La primera presunción del Señor Knoppert se desvaneció cuando del otro caracol surgió también un tentáculo. “Qué cosa tan peculiar”, pensó. Los dos tentáculos se retiraron, luego salieron de nuevo y cual si hubiesen encontrado alguna señal invisible, se quedaron fijos en el caracol opuesto. Acercándose todavía más, el señor Knoppert miraba atentamente. La cocinera hizo otro tanto.
—¿Había visto usted jamás algo semejante? preguntó el señor Knoppert.
—No. Deben estar peleándose —contestó con indiferencia la cocinera, y se alejó.
Aquella era una muestra de la ignorancia sobre los caracoles que con el tiempo descubrió en todas partes.
El señor Knoppert continuó observando repetidas veces al par de caracoles por mas de una hora, hasta que primero las orejas y luego los tentáculos se retiraron, y los caracoles relajaron su actitud y ya no se prestaron atención el uno al otro. Pero para entonces, otro par había comenzado a flirtear y se iban levantando lentamente, hasta alcanza la posición de beso. El señor Knoppert le dijo a la cocinera que aquella noche no sirviera caracoles. Se llevó el recipiente que los contenía a su estudio, y en el hogar de los Knoppert ya no se volvieron a comer caracoles.
Aquella noche consultó sus enciclopedias y unos cuantos libros de ciencia que poseía, pero no halló absolutamente nada sobre los hábitos de procreación de los caracoles, aunque se describía en detalle el aburrido ciclo reproductivo de las ostras. Tal vez no había sido un apareamiento lo que había visto, se dijo el señor Knoppert al cabo de uno o dos días. Su esposa, Edna, le pidió que se comiera los caracoles o se librara de ellos —fue por aquel entonces cuando pisó un caracol que se había salido de recipiente y caído al suelo—, y el señor Knoppert tal vez lo hubiese hecho, de no haber encontrado una frase en el Origen de las Especies, de Darwin, en una pagina dedicada a los gastrópodos. La frase estaba en francés, lengua que el señor Knoppert no conocía, pero la palabra sensualité le puso en alerta como a un sabueso que de repente encuentra una pista. Estaba en aquel momento en una biblioteca pública y con ayuda de un diccionario tradujo trabajosamente la frase. Era de menos de cien palabras: indicaba que los caracoles manifestaban en su apareamiento una sensualidad que no se encuentra en ninguna otra especie del reino animal. Eso era todo. La frase pertenecía a unos apuntes de Henri Fabre. Obviamente, Darwin había decidido no traducirla para el lector corriente, dejándola en la lengua original para los pocos eruditos que realmente se interesaran por el tema. Ahora, el señor Knoppert se consideraba uno de esos pocos eruditos y su rostro redondo y sonrosado brillaba de satisfacción.
Se enteró de que sus caracoles eran del tipo de agua fresca, los cuales ponen los huevos en arena o tierra, de modo que colocó tierra húmeda y un platito con agua en una palangana amplia, a la que trasladó sus caracoles. Luego esperó a ver que sucedía. No hubo ni un solo apareamiento. Tomó uno por uno los caracoles y los examinó, sin ver nada que sugiriera una preñez. Pero a uno de los caracoles no lo pudo coger. Diríase que la concha estaba pegada a la tierra. El señor Knoppert sospechó que el caracol había enterrado su cabeza en la tierra para morir.
Pasaron dos días y en la mañana del tercero el señor Knoppert encontró un montoncito de tierra desmenuzada allí donde estuviera el caracol. Con curiosidad, investigó la tierra con ayuda de una cerilla y con gran deleite descubrió un hoyo lleno de brillantes huevecillos. El señor Knoppert llamó a su mujer y a la cocinera para que los vieran. Los huevecillos parecían caviar de gran tamaño, pero eran blancos en vez de negros o rojos.
—Bueno, han de reproducirse de algún modo —comentó la esposa.
El Señor Knoppert no lograba comprender su falta de interés. Durante el tiempo que estaba en casa no pasaba una hora sin que acudiera a mirar los huevecitos. Los observaba todas las mañanas, para ver si había ocurrido algún cambio y por la noche ocupaban su último pensamiento antes de meterse en cama. Además, otro caracol estaba abriendo un hoyo. Y otros dos se emparejaban. El primer montoncito de huevos se volvió de color grisáceo y minúsculas espirales de concha se hicieron discernibles en un lado de cada uno de los huevecillos. La impaciencia del señor Knoppert se agudizó. Por fin llegó una mañana —la decimoctava después de la puesta, según la cuidadosa cuenta del señor Knoppert— en la que miró al hoyo con los huevecitos y vio la primera diminuta cabeza moviéndose, la primera diminuta antena explorando incierta el nido. El señor Knoppert se sentía tan feliz como el padre de un recién nacido. Cada uno de los setenta y tantos huevos del hoyo se abrió milagrosamente a la vida. Había visto todo el ciclo reproductivo llegar a su feliz conclusión. Y el hecho de que nadie, por lo menos nadie que supiese, conociera ni un ápice de lo que él sabía ahora, daba a su conocimiento la emoción de un descubrimiento, el sabor picante de lo esotérico. El señor Knoppert tomó nota de los apareamientos sucesivos y de las puestas. Expuso la biología de los caracoles a sus amigos fascinados, a menudo asqueados, y también a sus invitados, hasta que su esposa, embarazada, acababa por no saber donde mirar
—Pero ¿cuando acabará esto, Peter? Si siguen reproduciéndose como hasta ahora, llegar a ocupar toda la casa —le dijo su mujer cuando llegaron a término quince o veinte puestas.
—No se puede detener a la naturaleza —le replicó él con buen humor—. Solo ocupan el estudio. Todavía hay mucho espacio allí…
De modo que llevó al estudio más peceras y tanques de vidrio. El señor Knoppert fue al mercado y escogió a algunos de los caracoles de aspecto más animado y también un par que vio apareándose sin que el resto del mundo se fijara en ellos. Mas y mas nidos aparecieron en la tierra en el fondo de los tanques y de cada nido salieron arrastrándose, finalmente, de setenta a noventa caracolitos, transparentes como gotas de rocío, deslizándose hacia arriba mas bien que hacia abajo de las tiras de lechuga que el señor Knoppert se apresuraba a poner en los nidos a modo de escaleras comestibles. Los apareamientos eran tan frecuentes que ya ni se preocupó de observarlos. Podían durar veinticuatro horas. Pero nunca disminuía la emoción de contemplar aquel caviar blanco convertirse en conchas y empezar a moverse, por mucho que lo viera y volviera a ver.
Sus colegas en el despacho de agente de bolsa se fijaron en que Peter Knoppert parecía gozar mucho más de la vida. Se mostró más audaz en sus decisiones, más brillante en sus cálculos, hasta algo malévolo en sus planes, pero todo esto traía dinero a la compañía. Por un voto unánime, su salario subió de cuarenta a sesenta mil dólares anuales. Cuando alguien lo felicitaba por sus éxitos, el señor Knoppert los atribuía a sus caracoles y al relajamiento benéfico que le proporcionaba el observarlos.
Pasaba todas las veladas con los caracoles, en el cuarto que ya no era un estudio, sino una especie de acuario. Disfrutaba colocando en los tanques pedazos de lechuga y de patata y de remolacha hervidas, luego abría el sistema de aspersión que había instalado en los tanques para simular la lluvia. Entonces, todos los caracoles se animaban comenzaban a comer, a aparearse o simplemente a deslizarse por el agua con evidente placer. A menudo, el señor Knoppert dejaba que un caracol trepara por su dedo índice —se imaginaba que a sus caracoles les gustaba ese contacto humano— y le daba a comer un pedazo de lechuga mientras lo observaba por todos lados, encontrando en ello tanta satisfacción estética como otra persona la hallaría contemplando un grabado japonés.
El señor Knoppert ya no permitía que nadie pusiera los pies en su estudio. Demasiados caracoles tenían la costumbre de deslizarse por el suelo, de dormirse pegados a los asientos de las sillas o a los lomos de los libros en los estantes. Los caracoles pasaban mucho tiempo durmiendo, especialmente los mas viejos. Pero muchos de ellos, menos indolentes, preferían aparearse. El señor Knoppert estimó que en cualquier momento por lo menos una docena de pares de caracoles estaban besándose. Y había ciertamente, una multitud de caracoles pequeños y de caracoles adolescentes. Era imposible llevar la cuenta. El señor Knoppert contó solamente a los que dormían o que se deslizaban solos por el techo y llegó a algo así como mil cien o mil doscientos. En los tanques, las peceras, la parte inferior de su mesa escritorio y los estantes debían de haber por lo menos cincuenta veces esa cifra. El señor Knoppert se propuso arrancar los caracoles del techo un día de aquellos. Algunos llevaban semanas y temía que no se alimentaran lo suficiente. Pero aquellos días estaba muy ocupado y necesitaba demasiado la tranquilidad que le proporcionaba simplemente el sentarse en su sillón favorito del estudio.
Durante el mes de junio estuvo tan atareado, que muchos días trabajo hasta tarde en su despacho. Los informes se acumulaban, porque era el final del año fiscal. Hacia cálculos, descubría una docena de posibilidades de ganancia y se reservaba las decisiones más audaces y las maniobras menos obvias para sus operaciones privadas. Dentro de un año, pensaba, sería tres o cuatro veces más rico. Ya veía los fondos de sus cuentas corrientes multiplicarse tan fácil y rápidamente como sus caracoles. Se lo dijo a su esposa, que se alegro mucho. Hasta le perdonó el estado ruinoso del estudio y el olor nauseabundo, a pescado, que se iba extendiendo por todo el piso superior,
—De todos modos, me gustaría que echaras una ojeada, Peter, para ver si sucede algo —le dijo con cierta ansiedad una mañana—. Puede haberse volcado un tanque o algo así, y no quisiera que se estropeara la alfombra. No has estado en el estudio, desde hace casi una semana ¿verdad?
En realidad el señor Knopert no había entrado en su estudio desde hacía casi dos semanas. No le dijo a su mujer que la alfombra ya estaba destrozada.
—Subiré esta noche —le prometió.
Pero transcurrieron tres días sin que encontrara tiempo para hacerlo. Entró en el estudio una noche, antes de acostarse, y se quedó sorprendido al encontrar el suelo completamente cubierto por dos o tres capas de caracoles. Le costo cerrar la puerta sin aplastarlos. Los densos racimos de caracoles en los ángulos y rincones hacían parecer redondo el estudio y como si el se hallara en el interior de una enorme piedra aglomerada. El señor Knoppert se apretó los nudillos hasta que chasquearon y miró asombrado a su alrededor. Los caracoles no solo habían cubierto todas las superficies, sino que además millares de ellos colgaban de la araña de cristal formando un grotesco, descomunal racimo.
El señor Knoppert buscó el respaldo de una silla en que apoyarse. Bajo la mano encontró solo gran cantidad de conchas. Se sonrió ligeramente: había caracoles en el asiento, amontonados unos sobre otros, formando un almohadón desigual. Tenía que hacer algo acerca del techo, y hacerlo inmediatamente. Tomo un paraguas que había en un rincón, quito con la mano parte de los caracoles que lo cubrían y aparto los de un rincón de la mesa, para poder subirse a ella. La puntera del paraguas rasgo el papel del techo y entonces el peso de los caracoles arranco hacia abajo una larga tira que quedo colgando hasta casi el suelo. El señor Knoppert se sintió, de súbito, frustrado y furioso. Los rociadores los harían mover. Apretó la palanca que los ponía en funcionamiento.
Los rociadores descargaron agua en todos los tanques y la hirviente actividad del cuarto entero aumento inmediatamente. El señor Knoppert deslizo sus pies por el suelo, entre conchas que se revolcaban sonando como guijarros en una playa y dirigió un par de rociadores hacia el techo. En seguida se dio cuenta que había cometido una equivocación. El papel, al ablandarse con el agua, comenzó a desgarrarse y mientras esquivaba una masa desprendida que caía lentamente del techo, recibió a un lado de la cabeza el golpe de una oscilante guirnalda de caracoles, un golpe realmente fuerte. Cayó sobre una rodilla, aturdido. Convendría abrir una ventana, pensó, porque el aire era asfixiante. Los caracoles le trepaban por los zapatos y las perneras de los pantalones. Sacó los pies con irritación. Se dirigió a la puerta, con el propósito de llamar a uno de los criados para que le ayudara, cuando la araña de cristal le cayó encima. El señor Knopper quedo sentado pesadamente en el suelo: Se dio cuenta de que no habría manera de abrir una ventana porque los caracoles estaban pegados fuertemente en gruesas capas en los alfeizares. Por un instante sintió como si no pudiese levantarse, como si se asfixiara. No era solo el olor mohoso del cuarto, sino que dondequiera que mirara, largas tiras de papel desprendidas de la pared y cubiertas de caracoles le tapaban la vista, como si estuviese en una prisión.
—¡Edna! —gritó, y se asombro del tono apagado, sordo, de su voz. Era como si el cuarto estuviera aislado, insonorizado.
Gateó hasta la puerta, sin fijarse en el mar de caracoles que aplastaba con manos y rodillas. No pudo abrir la puerta. Había tantos caracoles en ella y a lo largo de las juntas, en todas direcciones, que inutilizaban sus esfuerzos.
—¡Edna!
Un caracol se deslizó en su boca. Lo escupió asqueado. El señor Knopert trató de sacudirse los caracoles de los brazos. Pero por cada cien que apartaba, parecía que cuatrocientos trepaban y se agarraban a él como si lo buscaran deliberadamente porque era la única superficie del cuarto relativamente libre. Tenía caracoles sobre los ojos. Cuándo se tambaleaba, al tratar de ponerse de pie, algo le golpeó, algo que el señor Knoppert ni tan solo pudo ver. ¡Estaba perdiendo el sentido! En todo caso, se hallaba otra vez en el suelo. Sus brazos le pesaron como si fuesen de plomo al intentar levantarlos hasta la cara para librar los ojos y la nariz de los cuerpos viscosos y asesinos de los caracoles.
—¡Socorro!
Tragó un caracol. Sofocándose, ensancho la boca para que entrara aire y sintió un caracol que se arrastraba por los labios y la lengua. ¡Aquello era infernal! Los sentía deslizarse como un río viscoso por las piernas, pegándolas al suelo
—¡Brrr…!
El aliento del señor Knoppert salía difícilmente en pequeños soplos. La visión se le oscureció, de un horrible y ondulante color negro. No podía respirar, porque no le era posible alcanzar la nariz con las manos. Tenía las manos inmovilizadas. Entonces, por un ojo entrecerrado, vio directamente frente a él, a pocos centímetros, lo que había sido la planta verde que solía estar en una maceta al lado de la puerta. Pegados a ella un par de caracoles estaban haciendo el amor silenciosamente. Y a su lado, diminutos caracoles, puros como gotas de rocío emergían de un hoyuelo, como un ejército infinito que avanzaba por su mundo cada vez más ancho.